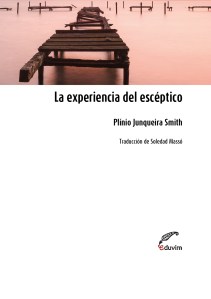La revista Análisis Filosófico acaba de publicar mi crítica a este libro. La pueden encontrar aquí.
-
Entradas recientes
Etiquetas
- aborto
- Argentina
- arte
- autonomía
- bioética
- buena vida
- Bélgica
- Canadá
- confinamiento
- coronavirus
- COVID
- cuarentena
- democracia
- diario de la cuarentena
- emociones
- eutanasia
- filosofia
- Grecia
- legalización
- libertad
- muerte
- pandemia
- persona
- relación médico-paciente
- religión
- suicidio asistido
- vacunación
- valores
- variante ómicron
- ética
-
Meta
Archivos
- febrero 2026 (1)
- diciembre 2025 (2)
- noviembre 2025 (2)
- octubre 2025 (1)
- julio 2025 (1)
- abril 2025 (1)
- marzo 2025 (1)
- febrero 2025 (1)
- septiembre 2024 (4)
- agosto 2024 (2)
- julio 2024 (2)
- mayo 2024 (6)
- abril 2024 (9)
- marzo 2024 (7)
- febrero 2024 (7)
- enero 2024 (2)
- noviembre 2023 (1)
- septiembre 2023 (1)
- agosto 2023 (1)
- julio 2023 (7)
- junio 2023 (3)
- mayo 2023 (4)
- abril 2023 (3)
- marzo 2023 (1)
- febrero 2023 (1)
- enero 2023 (5)
- diciembre 2022 (1)
- noviembre 2022 (1)
- octubre 2022 (1)
- agosto 2022 (2)
- julio 2022 (6)
- abril 2022 (1)
- marzo 2022 (3)
- febrero 2022 (5)
- enero 2022 (6)
- diciembre 2021 (6)
- noviembre 2021 (8)
- octubre 2021 (4)
- septiembre 2021 (4)
- agosto 2021 (7)
- julio 2021 (11)
- junio 2021 (8)
- mayo 2021 (10)
- abril 2021 (9)
- marzo 2021 (5)
- febrero 2021 (5)
- enero 2021 (6)
- diciembre 2020 (17)
- noviembre 2020 (2)
- agosto 2020 (3)
- julio 2020 (3)
- abril 2020 (5)
- febrero 2020 (1)
- diciembre 2019 (2)
- septiembre 2019 (12)
- agosto 2019 (17)
- julio 2019 (2)
- junio 2019 (3)
- mayo 2019 (5)
- abril 2019 (4)
- marzo 2019 (1)
- diciembre 2018 (3)
- octubre 2018 (1)
- septiembre 2018 (6)
- agosto 2018 (2)
- julio 2018 (1)
- junio 2018 (3)
- mayo 2018 (8)
- abril 2018 (2)
- marzo 2018 (7)
- febrero 2018 (3)
- enero 2018 (1)
- diciembre 2017 (3)
- noviembre 2017 (9)
- octubre 2017 (5)
- septiembre 2017 (3)
- agosto 2017 (4)
- julio 2017 (8)
- junio 2017 (2)
- mayo 2017 (3)
- abril 2017 (3)
- marzo 2017 (2)
- febrero 2017 (1)
- enero 2017 (3)
- diciembre 2016 (4)
- noviembre 2016 (4)
- octubre 2016 (4)
- septiembre 2016 (2)
- agosto 2016 (4)
- julio 2016 (5)
- junio 2016 (2)
- mayo 2016 (1)
- abril 2016 (3)
- marzo 2016 (3)
- febrero 2016 (3)
- enero 2016 (2)
- diciembre 2015 (5)
- noviembre 2015 (6)
- octubre 2015 (3)
- septiembre 2015 (3)
- agosto 2015 (1)
- julio 2015 (4)
- junio 2015 (3)
- mayo 2015 (7)
- abril 2015 (1)
- marzo 2015 (1)
- enero 2015 (1)
- diciembre 2014 (1)
- noviembre 2014 (2)
- octubre 2014 (2)
- mayo 2014 (1)
- abril 2014 (2)
- marzo 2014 (1)
- febrero 2014 (1)
- enero 2014 (2)
- diciembre 2013 (2)
- octubre 2013 (2)
- septiembre 2013 (3)
- agosto 2013 (3)
- julio 2013 (5)
- junio 2013 (2)
- mayo 2013 (4)
- abril 2013 (6)
- marzo 2013 (7)
- febrero 2013 (4)
- enero 2013 (3)
- diciembre 2012 (3)
- noviembre 2012 (1)
- agosto 2012 (1)
- septiembre 2011 (1)
- agosto 2011 (5)
- julio 2011 (2)